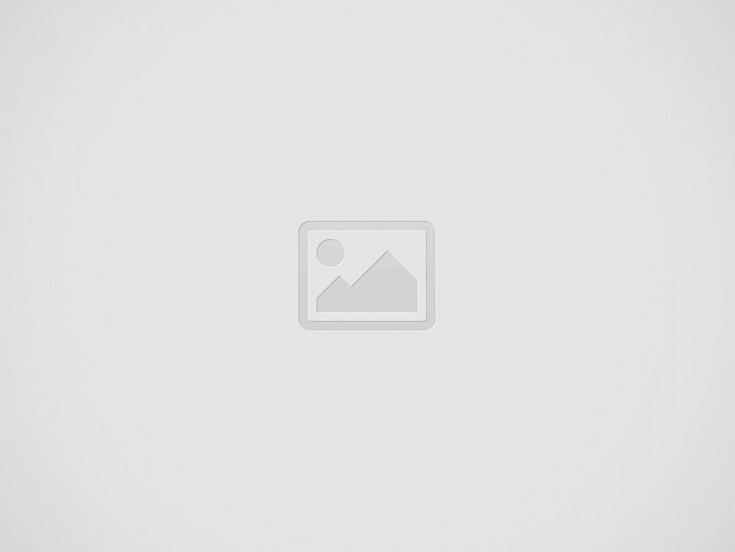

Eric Wolf, en su clásico libro Pueblos y culturas de Mesoamérica, un libro que debe ser de obligada lectura desde la preparatoria para profundizar en el pasado y presente mesoamericano, sostiene que los grupos amerindios actuales (una de las matrices de las sociedades descendientes de Mesoamérica, los otros fueron los africanos y españoles, que a su vez tampoco fueron homogéneos) se derivan de ciertos pueblos “amurios” y mongoloides que cruzaron el estrecho de Bering cuando las aguas del Pleistoceno superior bajaron hacia el año 27,000 A.C., pasando de Siberia a Alaska. De talla pequeña, cabeza alargada y aplanada a ambos lados y con pliegues óseos pronunciados arriba de las cejas y pigmentación oscura, los primeros; los mongoloides, por el contrario, eran amarillos, de cara bastante ancha, frente lisa, pómulos salientes, maxilar superior ligeramente saliente, entre otras características prototípicas. Recordemos que la pigmentación de los amerindios es cobriza, no amarilla, y eso le da razones a Wolf, para sostener la idea posible de:
“[…] que los amerindios representen un cruce de amurios y de mongoloides, cuando aquellos no habían adquirido aún todos los rasgos estratégicos de la variedad mongoloide la cual se especializa mucho después, lo que explicaría a la vez las diferencias que los distingue del mongoloide especializado y su parecido genérico y familiar con él” (Wolf, E., 2004, p. 30).
Los amurios poblaron durante algún tiempo Asia y Europa, y actualmente quedan descendientes en zonas periféricas del “Antiguo Mundo”, y se pueden localizar entre los aborígenes australianos o, dice Wolf, entre los velludos “aínos” del Japón. Lo que es cierto es que la genética de los primeros pobladores de lo que milenios después sería América, verificado por el análisis del DNA y de otros códigos genéticos, indica que la fuente primigenia de los primeros adanes y evas que iban hambrientos tras la caza del mamut, del caballo salvaje, la llama y otras especies de la megafauna del Pleistoceno, se encuentra localizada al norte de Asia (México antiguo. Antología de Arqueología mexicana, 1995, INAH, p. 5)
Es decir, lo que la lectura de Wolf nos indica, es que podemos decir que no existía una “cepa” pura, ni un “homotipo americano”, una pareja gemela primigenia que entraba al Edén por la puerta de Bering: hubieron varios pueblos amurios y mongoloides que, en su búsqueda por las presas de caza, comenzaron a repoblar un continente jamás tocado por la huella humana y, desde luego, por la huella divina, eclosión de la primera, engendradora de culturas y divinidades: no es por nada la diferencia física, de osatura y complexión craneana que existe entre tarahumaras, yaquis, mayas o grupos indígenas del centro del país. Y esto, desde luego, en el sobre entendido de que no existe más que una sola raza, la humana; y en el no menos entendido, siguiendo a Julian Steward, maestro de Wolf, de que los grupos humanos son moldeados por los mecanismos de selección natural, la adaptabilidad a contextos geográficos distintos, y los diversos cambios en el clima y en las altitudes (Wolf, p. 33).
Tuvieron que pasar 600 generaciones, 18,000 años, para que todo ese inmenso continente, que no tenía nombre, que no se llamaba América, pero tampoco Abya Yala, y que se nombraba según las comarcas que iban conociendo y apropiándose las bandas humanas, se poblara. Esta idea va en contra de los fundamentalistas de toda laya. Como sostiene Canclini, todos somos parte de la gran cultura híbrida, todos somos parte de la diversa y compleja condición humana, y la cultura, toda cultura, es un accidente del tiempo. Un asombroso accidente del tiempo y, por lo tanto, no intemporal.
